Las intensas relaciones entre los perros y sus dueños dan para mucho. Están presentes en la hagiografía cristiana, en la mitología popular, en las historias de fantasmas, hasta en los trabalenguas. No es raro que en las familias haya un mítico perro que una vez hizo tal o cual maravilla, hazaña, gracia o excentricidad. En los pueblos no es raro oír contar historias de heroicas intervenciones suyas, de anticipaciones a desgracias imprevistas. Si la disociación esquizoide de los hombres se decanta por la civilización en la mayor parte de los casos, haciendo pesar más la reflexión que el instinto bruto, en el caso de los perros, esos seres ni incluidos ni excluidos (Rilke), prima el instinto. Por fortuna, ese instinto, a diferencia del de muchas personas, suele ser bueno, limitado a la satisfacción incruenta de sus necesidades.
La relación que se establece con estos animales es muy difícil de imaginar antes de que se produzca, pertenece a esas gratas sorpresas que a veces nos depara la vida, en mi caso la vida adulta. Sí, son pesados, pedigüeños, a menudo acaban haciendo su santa voluntad, pero, a cambio, fingen hacernos creer que necesitan salir a la calle hasta cuatro veces al día y también fingen estar interesados en las pelotas, palos y hasta piedras que nos afanamos en tirarles. Lo fingen y normalmente consiguen convencernos. Y qué se puede decir de lo bien que nos hacen creer que se alegran de nuestra llegada a casa. A veces pienso, sin embargo, que esta última, es una de las cosas en las que -por lo menos mi perro- representan peor el papel dinamizador de la visa doméstica que han asumido. Cómo es posible , si no es por un exceso de celo, una especie de inconsciente sobreactuación, que basten unos quince minutos de ausencia para que se comporten como ni siquiera me comporto yo con mis deudos después de vivir un mes de vacaciones separados. Esos saltos, golpes de cola, simplemente porque te has ido a pedir sal al vecino y te has enrollado un ratito son algo que con un par de milenios más de convivencia aprenderán a moderar hasta hacerlos creíbles. Creo es las breves ausencias son una de las pocas circunstancias en que se les va la bola y sobreactúan. He de decir, no obstante, que el mío es bastante sincero y no suele fingir que le gusta lo que no le gusta, desdeña los palos que le tiro y si tiene un día debajón, quizá por un exceso de buenos olores, enseguida quiere volver a casa y no es capaz ni de aparentar que le interesan las perras, una de sus actuaciones preferidas, verdaderamente convincente, una de esas actuaciones que yo reprimo, quizá por un exceso de civilización, cuando estoy ante alguien me gusta
Digo todo esto a raíz de unas fotos que descubro en la prensa de un perro que lleva varios día velando la tumba de su dueño muerto en Brasil en los recientes corrimientos de tierra (clica sobre el pie de foto para obtener más información):
Brasile. Leao, il cane che veglia la padrona morta.
Y me vienen a la cabeza las palabras de Valéry: “Les animaux, qui ne font rien de inutile, ne méditent pas sur la mort” (Trad.: Los animales, que no hacen nada inútil, no meditan sobre la muerte)(citado por Grenier, Roger, Les larmes d´Ulysse, Gallimard, 1998, p. 11) y también:
Valéry, Paul, Cuadernos (1894-1945), Galaxia Gutemberg, 2007, p. 521. trad. de M. Privat, F. Sáinz y A. Sánchez Robayna.
Y recuerdo unas recientes páginas de J. Banville (Los infinitos, Anagrama, 2010, p. 193-95) en las que se basa una parte del texto que introducía este post:
Los tres libros citados:








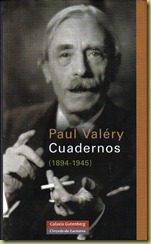
No hay comentarios:
Publicar un comentario