
Leo el título del último libro de Pérez Reverte,
Perros e hijos de perra, y me confirmo en la decisión de no leer sus libros, ni siquiera para asegurarme de que mi escepticismo sobre su calidad literaria puede estar equivocado.
Miro la página de Alfaguara en la que aparece una ficha de la obra y me aparecen al margen otros libros suyos cuyos títulos me confirman que no me gusta, que titula con ventaja, que se pasa dos pueblos para atraer al lector:
Con ánimo de ofender, Cuando éramos honrados mercenarios. Ni siquiera cuando se pone fino con los nombres (
Los barcos se pierden en tierra, El francotirador paciente) se alza de verdad en vuelo.
Tampoco me gustan sus declaraciones, no por su escasa facilidad de palabra, algo que, como aclaró Proust en la
Recherche, poco tiene que ver con la calidad de la escritura. No me gustan sus declaraciones, como aquella sobre el
ministro llorón, o esas otras según las que parece querer convertir el Quijote en el libro de cabecera que aporte verdaderos valores a los adolescentes no adocenados, por lo que tienen de complacencia consigo mismo o por la chulería a lo Cela que destilan, por un tetintín entre machista y carpetovetónico que aborrezco. En otro plano, me hacen pensar en la
publicidad del Banco Sabadell a través de sabios diálogos entre triunfadores o en los
domesticados roqueros de Mahou, que ya quisiera Coca Cola haber dado con tanto almíbar. Engaño, impostura, impostación fraudulenta, es lo que veo en ellos.
He tenido que desmontar la biblioteca de mi madre, entre la que se encontraban algunas novelas del académico Reverte. Como se decía antes, no me gusta cómo se produce. El exceso verbal, que en un principio podría tomarse como un deseo de tomar posición de forma neta, me hace pensar que juega con ventaja. Excluye, claro, a un público no afín, pero al que lo es, se dirige poco menos que buscando una complicidad previa, sin la humildad que admiro en otros. Desmontada la biblioteca, allí ha quedado las novelas de Reverte.
















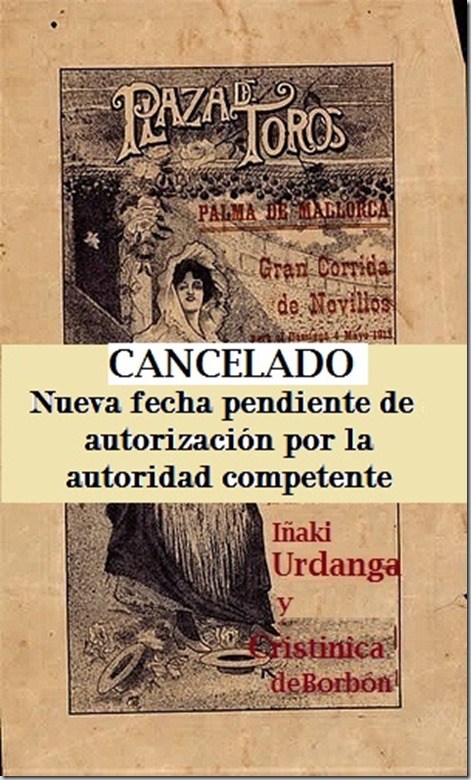
 Leo el título del último libro de Pérez Reverte, Perros e hijos de perra, y me confirmo en la decisión de no leer sus libros, ni siquiera para asegurarme de que mi escepticismo sobre su calidad literaria puede estar equivocado.
Leo el título del último libro de Pérez Reverte, Perros e hijos de perra, y me confirmo en la decisión de no leer sus libros, ni siquiera para asegurarme de que mi escepticismo sobre su calidad literaria puede estar equivocado.