Por otra senda yo, por otra senda,/ que no conduce al beso aunque es la hora (Miguel Hernández)
A través de Repubblica caigo en un blog dedicado a las fotos que retratan el instante previo al beso. Le doy vueltas al asunto en el poco tiempo libre que tengo últimamente y llego a la conclusión que lo que da gravedad al beso en la boca son las narices, verdaderas velas maestras que condicionan la navegación de los labios hasta su encuentro. El apéndice fuerza a adoptar planos inclinados, posturas desiguales sin cuya asimetría el beso se convertiría solo en un acto protocolario. Así es como se besaban los líderes del socialismo (i)rreal antes de la caída del muro de Berlín, ignorando la protuberancia, chafándola o esquivándola con gesto marcial, sin la delectación y dulzura que conlleva el beso amante. La nariz dramatiza el encuentro, porque, al complicarlo, obliga a buscar, crea micro instantes muertos, a través de los cuales sentimos reafirmarse el deseo, pero que también permiten pentimentos. La inclinación de la cabeza delata las ganas de fusión y basta una leve recuperación de la verticalidad en el rostro del otro para que intuyamos un probable rechazo.



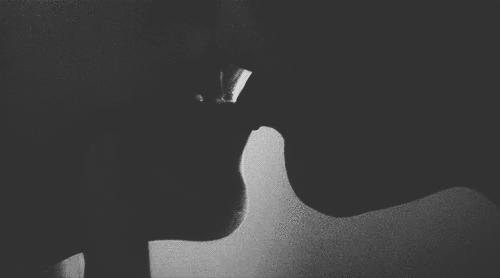
Cuando se besaron ella sintió su lengua inmediatamente, tensada y fuerte, pasando entre sus dientes, como un matón que se abre camino en un recinto. Penetrándola. La lengua se le encogió y retrocedió con una repulsión instantánea, dejando aún más espacio para Edward. Él sabía bien que a ella no le gustaba aquel tipo de beso y hasta entonces nunca había sido tan brioso. Con los labios firmemente prensados contra los de ella, sondeó el suelo carnoso de su boca y luego se infiltró en los dientes del maxilar inferior, hasta el hueco donde tres años atrás le habían extraído con anestesia general una muela del juicio que había crecido torcida. Era la cavidad donde la lengua de Florence solía adentrarse cuando estaba abstraída. Por asociación, era más parecida a una idea que a un lugar, era más un nicho privado e imaginario que un vacío en la encía, y se le hizo extraño que otra lengua también entrase allí. Era la punta afilada y dura de aquel músculo ajeno, temblorosamente vivo, lo que la repugnaba… (Chesil Beach, Ian McEwan, Anagrama, 2008, Trad. Jaime Zulaika, p. 38-39)























